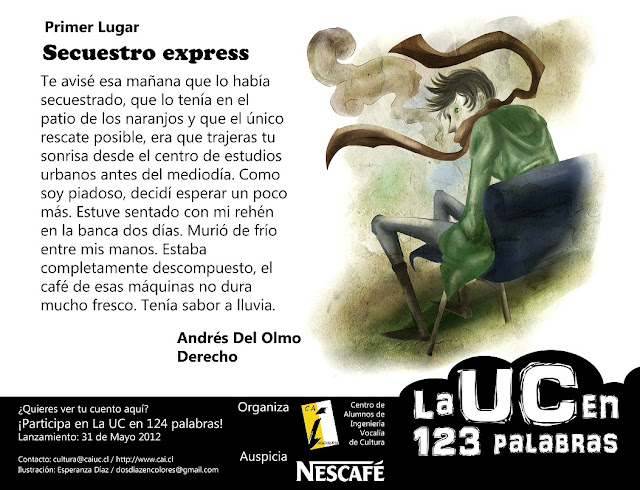Las peras del Olmo
Bienvenido: un placer compartir mis Peras con ud...
TORO NEGRO
Chispas
Plegaria para el examen degrado.

Cristo que me das la espalda
Poder que no me ves
Apiádate de mi alma
Escúchame esta vez.
Dame la última fuerza
Para el último peldaño
Que tras todos estos años
No haya un último revés
Reconozco -Cierto es-
Que esto me importa poco
Que me rasqué los cocos
Con los articulocos
Más de alguna vez
Llevo seis meses leyendo
Como un monje solitario
Pierdo la vista a diario
Mi cabello ya se fue
Señor que no me ves
Termina con mi calvario
Sólo pido que ese trío
De viejos mercenarios
No me chante un tres.
EXCESOS DEL HOMBRE MEDIO

Señores, se viene un saco de Peras... lanzamiento próximamente, con su correspondiente fiesta a la que por supuesto están invitados.
Un Cuento de Navidad

El traje me quedaba bien, pero claramente no fue diseñado para el verano de Sudamérica. El viejito de Coca-Cola me tiene hecho una sopa, y sus colores albinos, creados con una base de maquillaje, se desvanecen en mi cara, develando mi bronceado fascinante, en algunas partes de mi cara. En resumen, soy un zombie navideño, si un niño se acercara, simplemente lloraría y pediría que nunca más haya navidad, que nunca más le traigan regalos, y se portaría mal todo el año por no verme aparecer de nuevo.
Llegamos a la primera casa y nos fue bastante bien. El éxito sin duda no lo tiene el viejito, sino la duendecita (mi compañera de universidad que me metió en esto), cuyas indisimulables curvas alegran la navidad del dueño de casa, cuyos libidinosos “¡jo jo jo!”, llenarían de espíritu navideño a cualquier ateo. Nos pagan una buena cantidad de billetes, lo que me hace pensar que esto es lo más cercano que he hecho a la prostitución: por una noche, visitando con un disfraz cinco casas, cobrando casi cuarenta mil pesos la hora, les hago mágica la fiesta.
Partimos a la segunda casa, esta vez en Las Condes y no en Lo Barnechea, y el resultado es más cercano a lo que yo me imaginé. El menor me vio entrar, y sencillamente entró en pánico, corrió despavorido y se escondió entre una puerta y otra, temblando. Los padres intentaban tomarlo con humor y yo moría de pena de imaginarme qué pensará el niño al verse amenazado por un viejo enorme que invadía su casa. Resolvimos el impás, asomando los regalos por el rincón en el cual se escondía el niño y se los fuimos entregando uno a uno. Los aceptaba con su manito temblorosa, esperanzado seguramente de que así lo dejaríamos en paz, y así fue. Partimos entonces a un departamento a pocas cuadras del lugar.
La madre era una señora que me había llamado todos los días desde que nos contrató, para llenarnos de instrucciones absurdas, como hablar sobre el significado de la navidad, que lo importante no eran los regalos, sino el nacimiento, vida y obra de Jesús, y otras cosas que para los niños son mucho más difíciles de creer que en el milagro de un regalo contante y sonante. En paralelo me llamaban sus hermanas, para decir que ella era un poco fanática, que no nos preocupáramos tanto, pero sí que nos aprendiéramos los sobrenombres y chistes internos de la familia, para ridiculizar a los adultos. Me aprendí, no sin esfuerzo, los nombres, edades y notas en el colegio de cada niño, asociados a su respectivo retrato, y los nombres y el regalo especial que cada adulto debía pedir.
Entramos y nos recibió la señora, que era como una vela: una vieja larga y seca que le corre la manteca. Pasamos y nos puso al medio de un círculo instalado en el living, con un monte sinaí de regalos que los niños no paraban de mirar, y sólo dejaban de hacerlo para decir con la mirada “reparte luego viejo de mierda”. Saludé, largué un mortecino “jojojo” y empecé como loro a cacarear lo aprendido. Iba perfecto con cada niño, y estaban todos emocionados, hasta que llegué a Rafaelito (por supuesto el hijo de la vela), cuyo nombre era en realidad Joaquincito y que me delató como un viejo farsante. Entonces me salvó una de las hermanas de la vela, haciéndome recitar los regalos de los tíos: un solarium en la casa para una tía que tenía uno de esos bronceados que parecía que la señora estuvo congelada en carbonita, como Han Solo; un marido para la tía soltera pero sexualmente activa, un gimnasio para un tío que tuvo un pasado glorioso y que ahora ostentaba un presente grasoso; azúcar para la vela, para que no sea tan amarga, y ahí sí terminó de condenarme al fuego eterno con los ojos, mientras las tías celebraban mi autodestrucción. La media hora siguiente la pasamos con la duende repartiendo uno por uno los infinitos regalos, diciendo el nombre de cada uno, incluidas dos jovencitas de dieciocho, dos rubias espectaculares vestidas de monjas que se avergonzaban de recibir regalos del viejito, viejito que poco podía disimular la cara de “¿por qué mejor no se suben a mi trineo?”. Soltó la señora un cheque, que escribió en forma lenta, pausada y llena de odio, y salimos.
Íbamos a toda velocidad por Walker Martínez a la cuarta casa, cuando nos pilla en un semáforo un fiat palio lleno de neones azules, con un escape que rugía y el woofer haciendo temblar varios estómagos a la redonda. Se asoma por la ventana la versión humana de un pitbull, con un collar de púas en el cuello, los músculos de los brazos que se salían por la ventana del palio y cara de tener pocos amigos (lo que no es verdad, porque al menos tenía uno igual a él en el asiento del copiloto, y dos señoritas con apariencia de sexualmente ávidas en el asiento trasero). Mientras me imaginaba en cuántas formas nos podían destrozar, el pitbull grita: “¡casha, el viejo pascuero!”. “Weeeeena” atiné a contestar, y me puse a cabecear al ritmo del woofer anti digestión. Cabeceamos todo el tiempo que duró el semáforo, y dejé que me adelantaran y se perdieran en la noche. Llegamos a la cuarta casa, donde nos pagaron menos, pero nos quisieron más. Nos sentaron con ellos, saludamos a los niños, conversamos con todo el mundo y nos regalaron galletas. Salimos de ahí más tranquilos –nos quedaba una hora para la última porque nos pidieron llegar después de la una de la mañana-, menos sopeados gracias al frío de la noche, y más contentos con la plata en el bolsillo. Nos estacionamos en una calle oscura a comer galletas, para lo cual me saqué la barba y nos reímos juntos de la maratón navideña, especialmente de las miradas del padre libidinoso hacia ella y las miradas de la vela pontificia hacia mí. A medida que nos acercábamos y hablábamos y nos dábamos cuenta de que no había nadie alrededor, el espíritu navideño se apoderaba poco a poco de mí, pero no hice nada al respecto, más que mirar al frente la oscuridad. Me ayudó a ponerme la barba muy despacio, muy cerca, y sentí el olor a frutilla de sus mejillas pintadas rojas con puntitos. Se alejó y mi barba se enredó en su gorro, y tuvo que acercarse de nuevo para desenredarnos. Todavía me arrepiento de no haber hecho más que prender el motor y partir.
La última casa estaba como la primera, en el borde de un cerro, esta vez al final de Las Condes, dentro de un condominio de esos que se llaman “valle algo”, y que de valle no tienen nada. Tocamos el timbre y nos sorprendió la dueña de casa con una misión comando, que consistía en dejar los regalos y asomarnos al patio donde estaban distraídos los niños, saludar y desaparecer. Al asomarnos al patio los niños prorrumpieron en chillidos y gritos de emoción, y por primera vez en la noche, sentí que era el viejo pascuero, que alguien me había creído. Le sonreí a una niñita crespa y regordeta, y desaparecí dejando retumbar un “¡JO! ¡JO! ¡JO!”, bello y poderoso contra el eco de la loma. Salimos y la señora nos agradeció, nos conversó, nos tramitó hasta que por fin, redactó el cheque. Nos subimos en el auto y se escucha la enorme puerta de la casa abrirse de par en par, y la voz de la niña que grita eufórica y esperanzada primero, apagada y triste después: Y el viejo pascuero se va... en su auto.